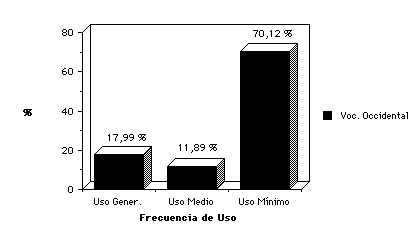
Introducción Fenómenos fónicos Fenómenos morfosintácticos Vocabulario Conclusiones
1. El trabajo que aquí presento tiene por objeto la
descripción de aquellos rasgos dialectales de carácter
occidental -fónicos, morfosintácticos y léxicos-
que hoy pueden observarse en el habla de Toro (Zamora), y,
además, la exposición de la vitalidad y diversidad
sociolingüística que corresponde al uso de los mismos.
Antes de llevar a cabo, sin embargo, esta descripción, voy a
detenerme, brevemente, en la consideración de dos cuestiones
fundamentales para la misma: por un lado, el concepto de variedad
lingüística geográfica que se va a tener presente
a lo largo de este estudio, y, por otro, la situación
dialectal del español actual y la posición en ella del
habla de nuestra comunidad.
2. Por lo que se refiere a la primera de estas cuestiones, se acepta
en este estudio la posición de Llorente Maldonado (1986:
7-35), para quien la definición de las variedades del
español requiere adoptar dos perspectivas distintas: la
perspectiva dialectal , según la cual sólo
pueden considerarse dialectos del español al
conjunto de dialectos leoneses, por un lado, y al aragonés
pirenaico y ribagorzano, por otro, y la perspectiva
regional , según la cual, tanto las hablas de los
antiguos dominios lingüísticos leonés y
aragonés hoy castellanizados -y que conservan algunos rasgos
dialectales, leoneses o aragoneses, de poca entidad-, como las hablas
del resto de las regiones españolas y de América son
tan sólo modalidades regionales del
español, porque sólo ofrecen particularidades de orden
fonético o léxico, mientras que en los aspectos
morfológico y sintáctico no presentan, en
líneas generales, características diferenciales que las
opongan al español del resto del dominio peninsular y al
español estándar .
3. En cuanto a la segunda, voy a distinguir entre la situación
dialectal general que corresponde al español de hoy, y la que
se refiere al ámbito dialectal que incumbe de manera especial
a este estudio, que es el del antiguo Reino de León.
4. En relación con la situación dialectal del
español de hoy, Gregorio Salvador (1987: 141-151) -en la
línea de Alvar (1976: 69), para quien toda nuestra
situación dialectal de hoy se puede englobar en dos grandes
áreas: la castellana (con su pluralidad) y la sevillana (con
la suya) - señala que la diversidad dialectal interna
del español puede resumirse en los siguientes términos:
Hay un español de tendencia conservadora, con firme
consonantismo, y hay un español de tendencia evolutiva, con
diversas relajaciones consonánticas . El primero
corresponde al Norte y el segundo al Sur: español
castellano y español atlántico , en
terminología de Lapesa. Esta división se da
también en América: el español de tendencia
evolutiva aparece en las islas y en el litoral, ya del
Atlántico, ya del Pacífico, y el español de
consonantismo firme se encuentra en las zonas interiores del
continente, sobre todo en las tierras altas. Salvador señala
la dificultad para trazar las fronteras precisas entre ambas
variedades, y concluye que la distinción fundamental entre la
tendencia castellanista o conservadora y la
tendencia andalucista o evolutiva es la relativa
homogeneidad de la primera frente a la enorme
heterogeneidad de la segunda. Para Salvador, las hablas del
antiguo Reino de León pertenecen a la primera variedad, la
castellana, pues los leoneses, relegados los restos de su
antiguo dialecto a las zonas más occidentales y
rústicas, hablan castellano, con alguna nota peculiar como la
acentuación de los adjetivos posesivos , y a esta misma
variedad, la conservadora, pertenece también el habla de los
aragoneses, que casi se ha convertido en el verdadero modelo de
corrección castellana , con lo que viene a afirmar la
práctica desaparición de estos dos dialectos
históricos.
5. Por lo que se refiere al conjunto de hablas vinculadas al
complejo dialectal astur-leonés, una clara descripción
de su situación actual es la realizada por Llorente Maldonado
(1986: 8), quien afirma lo siguiente: Los dialectos leoneses no
presentan unidad en nuestros días y se hallan fragmentados en
diferentes dialectos y subdialectos, de los cuales los más
importantes, y los que tienen mayor vitalidad, son los dialectos y
subdialectos asturianos, los dialectos y subdialectos del Norte y
Oeste de la provincia de León (especialmente los dialectos de
Babia, Laciana, Bierzo oriental y Las Cabreras), los dialectos
híbridos del Suroeste de Sanabria y del Noroeste de
Cáceres. El resto del antiguo dominio leonés
está prácticamente castellanizado en la actualidad (los
antiguos dialectos de Cepeda, Maragatería, Ribera del Orbigo,
Carballeda y Aliste, y no digamos los de Sayago y del Occidente de
Salamanca), y sus hablas ya no tienen la categoría de
dialectos ni de subdialectos (a lo sumo son modalidades comarcales o
locales del español, con restos fonéticos,
morfológicos, sintácticos, y sobre todo léxicos,
del antiguo conjunto de dialectos leoneses, que se extendían
desde Asturias y Santander hasta Extremadura). Llorente
Maldonado distingue, pues, dos áreas: el área de las
hablas propiamente leonesas y el área de las hablas leonesas
castellanizadas. En esto mismo insiste Bustos Gisbert (1987:
340-353), quien sostiene que la castellanización sufrida por
el Reino de León debió de ser especialmente
rápida en el Sur del dominio, en León, Zamora y
Salamanca, zonas en las que hoy se conservan algunos fenómenos
dialectales en algunas palabras, sobre todo en el léxico
rural. En general, señala este autor, cuanto más al Sur
y al Este del dominio nos desplazamos, menor es la
conservación de dialectalismos leoneses.
6. Pues bien, teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí y la
situación geográfica de Toro en la zona oriental de la
provincia de Zamora, la descripción del carácter
dialectal del habla de Toro debe hacerse a partir de la
consideración de los siguientes hechos:
(i) Desde la perspectiva de Llorente Maldonado, el habla de Toro no es una variedad dialectal , sino una modalidad local del español que habrá que incluir, además, atendiendo a la división bipartita de Gregorio Salvador, en el conjunto de modalidades norteñas de tendencia castellanista o conservadora .
(ii) Dentro del espacio castellanoleonés en el que se encuentra, el habla de Toro pertenece al conjunto de hablas del área oriental de la provincia de Zamora -en consecuencia, al conjunto de hablas del área oriental del histórico Reino de León que se sitúan ya al Este de las isoglosas que señalan los límites orientales actuales de algunos de los fenómenos característicos de su viejo dialecto-, y ello significa que su habla puede considerarse bien una antigua modalidad leonesa castellanizada ya en fecha muy temprana, bien una variedad lingüística de transición entre las hablas propiamente leonesas y las castellanas sin influencia occidental.
7. El propósito, pues, de este trabajo es el de describir
aquellos fenómenos dialectales de carácter occidental
que hoy pueden observarse en el habla de Toro, fenómenos que
ponen de manifiesto las relaciones
histórico-lingüísticas que nuestra comunidad ha
mantenido a lo largo de los siglos con el conjunto de hablas
occidentales, en general, y con las del complejo dialectal
astur-leonés, en particular.
8. La obtención de los materiales lingüísticos
en los que se basa esta descripción ha sido realizada mediante
la utilización de dos cuestionarios: uno para el estudio
morfosintáctico y otro para el estudio léxico. No
existe un cuestionario específico para la parte dedicada a la
fonética, ya que se toma como corpus de análisis el
vocabulario obtenido por medio del primer cuestionario.
9. El cuestionario léxico tiene carácter
onomasiológico, y para su confección he partido, dado
que con él se estudia el habla de una comunidad semiurbana
-Toro cuenta con una población cercana a los 10.000
habitantes-, de un cuestionario diseñado expresamente para el
estudio de hablas rurales sin adscripción geográfica
concreta, el del ALEP, y de otro elaborado para estudiar las hablas
urbanas, el del P.I.L.E.I., que se ha utilizado en investigaciones
sobre la norma lingüística culta de las principales
ciudades de la Península Ibérica y de
Iberoamérica. De ambos he seleccionado una serie de apartados
nocionales y de preguntas que me han parecido interesantes para dar
cuenta del vocabulario básico, actual y tradicional, de la
comunidad, y he procurado, por un lado, dar cabida al léxico
de los distintos grupos sociales, agricultores, comerciantes, viejos,
jóvenes, etc., y, por otro, he suprimido algunas preguntas que
figuran en los mismos y que hacen referencia a algunas cuestiones que
no tienen relevancia en un lugar como Toro, o que han caído en
un desuso tal, que no resultan familiares a nadie o casi nadie. He
añadido, por el contrario, otras que hacen referencia a
aspectos de la vida más recientes, o que tienen que ver con
aspectos tradicionales y típicos de la localidad, como el
apartado nocional dedicado a la vid y al vino, para cuya
elaboración me he basado en el apartado correspondiente del
cuestionario del ALEANR y en un estudio específico sobre este
tipo de vocablos que yo mismo había realizado con
anterioridad. Este cuestionario léxico consta de dieciocho
apartados nocionales y de 1.240 preguntas.
10. El cuestionario morfosintáctico, por su parte, contiene
una serie de preguntas sobre diversos fenómenos que tienen que
ver con distintas categorías gramaticales, el nombre, el
adjetivo, el verbo, etc. Estos fenómenos han sido escogidos
entre los que figuran en trabajos dialectales o
sociolingüísticos sobre hablas pertenecientes a la misma
área dialectal que la de Toro -zamoranas, leonesas, etc.- o en
otros trabajos que se ocupan del español actual, y para su
selección he tenido en cuenta mis observaciones sobre el habla
espontánea de la comunidad.
15. La aplicación de estos cuestionarios se ha llevado a cabo
mediante entrevistas realizadas a un conjunto de personas que
constituyen una muestra representativa de la diversidad
sociológica interna de la comunidad. Esta muestra la forman,
concretamente, 39 sujetos. Las variables sociológicas que se
contemplan en la misma, así como los grupos que las integran,
son los siguientes:
1. En esta descripción de los fenómenos
fónicos de carácter occidental que hoy pueden
observarse en el vocabulario empleado en Toro voy a distinguir entre
aquellos que tienen carácter histórico y aquellos que
son actuales y cuyo carácter occidental reside en la mayor
frecuencia de aparición que registran en este ámbito
geográfico en comparación con el que presentan en otras
áreas del español.
2. En relación con los fenómenos del primer tipo,
los que se han detectado en el vocabulario obtenido por medio del
cuestionario léxico son los que figuran a
continuación:
(i) Entre los fenómenos vocálicos, destacamos los siguientes:
a) Ausencia de diptongación de O breve tónica. Aparece este fenómeno -que constituye la frontera occidental del leonés con el gallego-portugués, en el que se produce de manera sistemática- en la voz conca y en su derivado conquero , y se encuentra limitado a ambas formas. DRAE y Moliner, Diccionario recogen el vocablo conca como arcaísmo, pero, como corresponde a la naturaleza del fenómeno que presenta -ausencia de diptongación-, su uso parece ser preferentemente occidental, a juzgar por los datos que poseo: Corominas, Diccionario señala que en gallego-portugués se encuentran las formas conca y cunca , la primera de las cuales predomina modernamente en portugués (salvo en Tras os Montes y en el Minho), mientras que la segunda tiene mayor extensión en gallego, y lo documento también en Ferrero, Toro , Cortés, Lubián , cunca , Rey, Bierzo , cunca.
b) Conservación de jé + s agrupada. Un fenómeno considerado típico del complejo lingüístico leonés es, según Zamora, Dialectología , pág. 99, el que aparece en Toro en las voces riestra y en su variante riesta , y que consiste en la conservación del diptongo -jé- ante s agrupada, frente al castellano que lo reduce (ristra ). Según Llorente, Ribera , este fenómeno se produce también en castellano antiguo y en castellano vulgar, pero sin la intensidad del asturiano occidental y del habla de San Ciprián de Sanabria. La forma riestra se documenta abundantemente en el ámbito occidental, aunque aparece también en Burgos, hecho que ha de interpretarse, desde mi punto de vista, como un arcaísmo castellano.
c) Epéntesis de yod en la terminación. Entre los fenómenos que se consideran también típicamente leoneses se encuentra el que consiste en intercalar una yod epentética en la terminación (cfr. Zamora, Dialectología , pág. 110). Además de en los verbos en -iar , cuyo origen se encuentra en algunos casos en un fenómeno de estas características, tal epéntesis aparece sólo en Toro en unas cuantas palabras del vocabulario estudiado, algunas de las cuales son, además, formas relacionadas con tales verbos: chupitieles , pelifrustriana , trampiau , tiritiona , llovisnia , zupia (< chupa ). Aunque se trata de un rasgo que, en principio, no se encuentra vinculado con exclusividad a ninguna forma, sino que teóricamente puede aparecer en cualquiera, su vigencia es, en realidad, muy reducida, y restringida, como es natural, a aquellos grupos sociales en los que se produce una mayor conservación de vocabulario de carácter occidental.
d) Cierre de vocales átonas o y e. Otro fenómeno vocálico considerado típico de las hablas leonesas es el que consiste en cerrar las vocales medias átonas, e y o , especialmente cuando son finales (cfr. Zamora, Dialectología , pág. 111, Llorente, Ribera , pág. 77, Diego, Manual , págs. 152 y 181). Entre todos los rasgos vocálicos de carácter histórico considerados en este estudio, este fenómeno, que sólo se produce en iniciales e interiores y nunca en finales, es el que presenta mayor vigencia en el habla de Toro, pues se registra en un buen número de voces: alfilitero , bubina , bucina , cagalintejas , dispensa , filitero , hucear (< hozar ), injundia , irutar , lucero (< locero) , milindrín , milindroso , miñique , miñiqui , miyique , muniega , muñiga , murciya , nubaniyo , pistiyo , pistorejo , plumada , pulicía , pulviyo , rilampaguiar , tilivisión , tistículos , ubaniyo , umbrigo , urinal , uruga , urujo , urzuelo . No obstante, este cierre, a pesar de su mayor vigencia, aparece en una parte muy reducida del vocabulario obtenido, y, según los datos de que dispongo, el número de voces en las que la vocal palatal sufre un cierre es superior al de aquellas en que se produce el de una vocal velar. Por otro lado, las diferencias observadas entre los distintos grupos sociales en relación con este fenómeno sólo resultan significativas al comparar los distintos grupos de la variable estudios. La frecuencia de este cierre disminuye conforme aumenta el nivel cultural, y a la inversa.e) Conservación de e tras -d. Otro fenómeno que se considera típico tanto del gallegoportugués, como del leonés, es, según Zamora, Dialectología , pág. 117, la presencia de una e tras -d , rasgo que en Toro aparece lexicalizado en las voces vide y rede. No obstante, si la primera, según los datos que poseo, es vocablo que se usa exclusivamente en el ámbito occidental, la segunda aparece, en cambio, según otros datos, en hablas ajenas a este dominio.
(ii) Entre los fenómenos consonánticos, hay que señalar los siguientes:
a) Conservación de F. Uno de los rasgos fónicos consonánticos que separa a las hablas leonesas de las castellanas es la conservación que se produce en las primeras de la F latina (cfr. Zamora, Dialectología , págs. 117-121). En nuestra comunidad, esta tendencia aparece lexicalizada en unas cuantas palabras: aciscalar y ciscal (con sustitución de la labiodental por un sonido interdental sordo) fame , mofoso.
b) Palatalización de L-. Este fenómeno, que se considera también característico de las hablas leonesas (cfr. Zamora, Dialectología , págs. 129-130), ofrece en Toro algún testimonio lexicalizado. Se trata de la voz yágano , 'cieno', y de sus derivados yaganoso y zaganoso , 'cenagoso', formas en las que el sonido lateral resultante de la palatalización se ha convertido en central, por efecto del yeísmo, en el caso de yágano y yaganoso , y ha sido sustituido por otro interdental, probablemente por influjo de cenagoso , en el de zaganoso.
c) Palatalización de N-. Este otro fenómeno, igualmente occidental según Zamora, Dialectología , págs. 130-131, aparece en Toro, lexicalizado, en la voz ñuca y en su derivado esñucarse , vocablos que se documentan también, no obstante, fuera del ámbito occidental, en las hablas vulgares castellanas.
d) Transformación de los grupos PL, BL, CL y GL en PR, BR, CR y GR. Además del cierre de las vocales medias átonas, otro fenómeno de carácter histórico típico de las hablas leonesas (cfr. Zamora, Dialectología , págs. 137-138) que cuenta hoy en el habla de Toro con cierta vigencia -pues puede aparecer teóricamente en cualquier palabra susceptible de presentarlo- es el que consiste en la conversión en r de toda l de los grupos PL, BL, CL y GL, iniciales o interiore, como ocurre en brusa , crucriñas , crucriyas , crueca , cruquiyas , cucriyas , espréndido , ingre , magicrí , ombrigo. No obstante, la tendencia existente en nuestra comunidad a la realización del cambio l > r es muy reducida, pues tan sólo se registra en algo menos del 10 % de los vocablos en los que podría haberse producido. Se observan, además, tendencias distintas al cambio l > r según los distintos grupos consonánticos. Así, mientras que es prácticamente inexistente por lo que se refiere al grupo PL, los vocablos que registran el cambio GL > GR suponen la quinta parte de los casos posibles, y los otros dos grupos presentan sendas proporciones intermedias. Desde un punto de vista sociolingüístico hay que señalar que las diferencias observadas en relación con este cambio son significativas para todas las variables sociológicas estudiadas, con excepción del sexo. El cambio l > r aparece más frecuentemente en el grupo de S. L., entre los hablantes de más edad y entre los sujetos que tienen menor nivel cultural y más bajo nivel social.
e) Conservación del grupo -MB-. Se considera también un rasgo característico de las hablas leonesas la conservación del grupo -MB- (cfr. Zamora, Dialectología , pág. 149), frente a la reducción que se produce en castellano. Esta conservación aparece en el habla de Toro, lexicalizada, al igual que en casos anteriores, en unas cuantas formas, camba , cambizo , columbio , lamber , lambrucia , algunas de las cuales se documentan también fuera del ámbito occidental.
f) Grupo M'N > M. Se considera también típica de las hablas leonesas la solución del grupo romance m'n > m , frente a la solución propia del castellano -mbr- (cfr. Zamora, Dialectología , págs. 154-156). Esta evolución occidental aparece en el habla de Toro, igualmente lexicalizada, en la forma fame. Aunque esta voz se documenta abundantemente en las hablas leonesas, podría tratarse, no obstante, de un arcaísmo castellano, pues con esta indicación la recogen DRAE y Moliner, Diccionario.
3. En relación con los fenómenos que son actuales y cuyo carácter occidental reside en la mayor frecuencia de aparición que registran en este ámbito, hay que destacar los que enumero a continuación:
(i) Articulación del sonido implosivo en los grupos -ct-, -cc-, -cn-. Aunque la variante que predomina en el habla de Toro es la solución z , que es la que resulta característica, según distintas fuentes, del castellano del Centro y Norte peninsulares, del castellano de Madrid, Valladolid, Burgos, Zamora, Salamanca y La Rioja, frente a las hablas aragonesas y andaluzas, en las que predominan otras soluciones, la pérdida del sonido implosivo constituye una solución bastante arraigada en nuestra comunidad, pues se registra en la cuarta parte del vocabulario contabilizado. Según distintos trabajos, esta pérdida es un fenómeno de carácter vulgar que aparece con frecuencia en las hablas occidentales. Desde un punto de vista sociolingüístico, la eliminación de este sonido resulta característica de los hablantes de más edad y de los que tienen un nivel cultural más bajo.
(ii) Articulación de -d. Tanto en posición final de sílaba interior, como en final absoluta, existe en el habla de Toro una clara tendencia a pronunciar este sonido como z -tendencia que es más acusada en el segundo caso que en el primero, en el que alterna con la pérdida-, solución que es característica, según Navarro Tomás (1977: 100-101) y Llorente Maldonado (1986: 21), del castellano de las áreas central y noroccidental de la Península. En posición interior, la variante z es la más frecuente en el S 3 y entre los Est., en la 2 GEN., entre los varones, entre los que tienen estudios medios o son analfabetos y entre los que tienen un nivel socioeconómico A , y en final absoluta el uso de la variante z predomina en todos los grupos sociales.
(iii) Articulación de -z final de sílaba interior. La pronunciación de esta consonante presenta en el habla de Toro dos soluciones fundamentales de frecuencia parecida: o se articula como z o se sustituye por una s en formas como gosne , lesna , pelliscar , rebusnar , torresno , etc. Esta sustitución, que tiene, naturalmente, carácter vulgar, se documenta abundantemente, según Llorente, Ribera , pág. 205, en las hablas leonesas, particularmente en las de Salamanca. Desde un punto de vista sociolingüístico hay que señalar que esta conversión en s de la interdental implosiva se registra más abundantemente entre los miembros del grupo de S. L., entre los de más edad y entre los que tienen un nivel cultural y social más bajo, mientras que no se observan diferencias significativas en relación con el sexo.
4. Teniendo en cuenta lo dicho en los apartados anteriores, podemos enumerar las siguientes conclusiones en relación con los rasgos fónicos de carácter occidental observados en el habla de Toro:
(i) Pueden encontrarse hoy en el vocabulario empleado en Toro algunos rasgos fónicos de carácter histórico o actual que ponen de manifiesto la relación lingüística de esta variedad local del español con el conjunto de hablas occidentales, en general, y con el complejo lingüístico asturleonés, en particular.
(ii) Los fenómenos históricos que se han descrito se
encuentran, en su mayoría, lexicalizados, y su vigencia se
limita, por tanto, a aquellas pocas palabras en las que aparecen.
Los que presentan mayor vitalidad son el cierre de las vocales
medias átonas e y o, y el cambio
l > r en los grupos PL, BL, CL, GL.
Sin embargo, la vigencia de ambos fenómenos, si bien mayor
que la que corresponde a los otros, es también muy
reducida, pues las tendencias verdaderamente arraigadas en la
comunidad son las que consisten en dejar inalteradas las vocales
medias átonas y aquellos grupos. Por lo que respecta a los
fenómenos que no tienen carácter histórico,
la vitalidad de las variantes occidentales depende de cada caso
particular, de manera que puede encontrarse una
generalización o una alternancia, en igualdad o en
inferioridad, con otras soluciones, castellanas, vulgares o
cultas.
(iii) Desde un punto de vista sociolingüístico hay que
señalar que los grupos sociales más conservadores de
las peculiaridades dialectales occidentales son, en general, los
sectores de ocupación no urbanos, los hablantes de
más edad y los que tienen menor nivel cultural y más
bajo nivel social.
1. Por lo que respecta a los fenómenos
morfosintácticos de carácter occidental que se observan
hoy en el habla de Toro, hay que destacar los que enumero a
continuación:
(i) En relación con el nombre, tales fenómenos son los siguientes:
a) Género masculino con valor diminutivo-despectivo. Se trata de un uso que se registra abundantemente, según Zamora, Dialectología , pág. 168, en Asturias, León, Zamora y Salamanca, y que encuentro en Toro, con claros síntomas de lexicalización, en vocablos del tipo de tenaco , 'tinaja pequeña', patato , 'variedad de chorizo de poca calidad', etc. Su aparición se limita, pues, a los usuarios de estos vocablos, que pertenecen, como es lógico, a grupos conservadores de las particularidades regionales.
b) Género de las voces azúcar, aceite y alfiler. Para Llorente Maldonado (1986: 49-50), el uso de estos vocablos con género femenino es un fenómeno de carácter vulgar que presenta un especial arraigo en las hablas del Centro y Oeste de la Meseta Norte y también, probablemente, en el Norte de Extremadura. De acuerdo con los datos de que dispongo, el empleo del género femenino para estas voces se encuentra generalizado en el habla de nuestra comunidad, aunque se observan algunas diferencias entre algunos grupos sociales: en relación con la voz azucar , predomina en todos los grupos la tendencia a usar el género femenino -es el único que conocen para esta voz los sujetos analfabetos y los que tienen un nivel social inferior, si bien se advierte un porcentaje relativamente importante de hablantes que prefiere el género masculino en el grupo de Est. y en el de los que tienen estudios medios; por lo que respecta al vocablo aceite , en todos los grupos predomina igualmente la tendencia a usar esta voz con género femenino, con la excepción del S 1 , en el que el masculino es mayoritario, y registran un porcentaje relativamente importante de empleo del masculino los sujetos del S 2 , los jóvenes y los que tienen estudios superiores; en cuanto al vocablo alfiler , en todos los grupos predomina también la tendencia a considerar femenina esta voz, con la excepción del S 1 y de los hablantes con estudios superiores, entre los que es más frecuente el uso del masculino, y se registra un porcentaje relativamente importante de este último género entre los sujetos que tienen un nivel social más alto.
(ii) Por lo que respecta a los fenómenos relacionados con la derivación, hay que destacar los siguientes:
a) Sufijos -al y -ero en la formación del nombre del árbol a partir del nombre del fruto en aquellos casos en que la norma presenta o. En relación con este fenómeno hay que decir que en el habla de Toro se encuentran generalizadas las denominaciones en o allí donde la norma presenta esta misma solución, si bien se advierten ciertas preferencias ajenas a esta regla en algunos vocablos, como ocurre en el caso de guindal , cuya forma quizás pudiera considerarse resultado de la tendencia leonesa a construir el nombre del árbol a partir del nombre del fruto mediante el sufijo -al (cfr. Zamora, Dialectología , pág. 164). Por otro lado, la presencia del sufijo -ero resulta muy reducida, pues sólo aparece en algún caso, como castañero , 'castaño', y podría deberse igualmente a la pervivencia de la tendencia occidental a formar con este sufijo el nombre del árbol a partir del nombre del fruto (cfr. Zamora, Dialectología , págs. 164-165, Llorente, Ribera , pág. 127), o tratarse simplemente de un recurso para hacer más marcada la diferencia entre la denominación del fruto y la del árbol (cfr. Alvar-Pottier, Morfología, pág. 386). Por último, hay que señalar que la generalización de las denominaciones en o o del sufijo -al , según los casos, hace que no existan diferencias sociolingüísticas en la comunidad en relación con este fenómeno.
b) Formación de nombres colectivos de plantas con el sufijo -al. Casos pinar, encinar y melocotonar. En el habla de Toro existe una tendencia generalizada a usar el sufijo -ar en la formación de los nombres colectivos de plantas pinar y encinar , mientras que predomina el sufijo -era en el caso de melocotonar. En los tres nombres estudiados se comprueba que el sufijo -al , que es el usado en el ámbito occidental para la formación de estos colectivos (cfr. Zamora, Dialectología , pág. 165), posee una frecuencia de uso muy reducida en nuestra comunidad.
c) Diminutivos . A partir de los datos obtenidos por medio del cuestionario léxico podemos señalar que los diminutivos más empleados en el habla de Toro son los de carácter general -ito , principalmente, e -illo , secundariamente, mientras que entre los que no tienen carácter general goza de cierta vitalidad el diminutivo -ico , muy frecuente en las hablas zamoranas, según señalan algunos estudios -Fdez. Duro, Zamora , Borrego Nieto (1983: 67), González Ferrero (1986: 189)-, y entre los que tienen carácter occidental (cfr. Zamora, Dialectología , págs. 162-164), la mayor frecuencia -que es reducida, sin embargo, en el conjunto del vocabulario contabilizado- corresponde al sufijo -in , al que sigue, con un porcentaje mucho más reducido, -iño , y no se documenta ni un sólo caso del diminutivo occidental -ino , lo que es indicio de que no se emplea hoy en esta comunidad. En relación con los sufijos regionales de mayor entidad, -ico e -in , hay que decir, desde un punto de vista sociolingüístico, que no se observan diferencias significativas en cuanto al uso que los distintos grupos sociales hacen del diminutivo -in , mientras que sí existen por lo que se refiere al del sufijo -ico : lo emplean más los sujetos que no pertenecen al grupo del S 3 -Est., los sujetos de más edad y los que poseen un nivel cultural y social más bajo.
(iii) En relación con los pronombres personales, los fenómenos conocidos con el nombre de leísmo , laísmo y loísmo , que constituyen, según Llorente Maldonado (1986: 33), tres desviaciones principalmente castellanas (véase también De los Mozos, 1984), que aparecen sobre todo en Castilla la Vieja (incluyendo Santander y la antigua provincia de Logroño) y en la mitad septentrional de Castilla la Nueva, y que van perdiendo vigencia, hasta llegar, casi, a desaparecer, conforme se avanza, a partir de esta área, hacia el Oeste -dominio leonés-, hacia el Este -dominio navarroaragonés, parte del antiguo Reino de Valencia y Reino de Murcia- y hacia el Sur, estos fenómenos, digo, prácticamente no existen hoy en el habla de Toro, a juzgar por los datos que poseo, pues el uso generalizado de los pronombres le , la y lo es, a grandes rasgos, el que se corresponde con el llamado sistema etimológico, lo que separa a esta habla de las castellanas y la aproxima, en cambio, a las leonesas. Entre los leísmos estudiados sólo presenta cierta relevancia el leísmo del CD masculino de persona, especialmente en singular, el único admitido por la Academia, y en menor medida en plural. Por otro lado, tanto del laísmo, como del loísmo puede afirmarse que o no existen en nuestra comunidad o tienen una frecuencia de aparición muy escasa. Desde un punto de vista sociolingüístico hay que señalar que no existen, en consonancia con lo anterior, diferencias importantes en relación con el uso de estos pronombres entre los distintos grupos sociales. Tan sólo merece la pena destacar que el leísmo del CD masculino de persona en singular predomina entre los hablantes que tienen estudios superiores y que se observa una alternancia entre leístas y no leístas en el grupo de Est. y entre los que tienen un nivel social A , y que en relación con el leísmo del CD masculino de persona en plural se produce una alternancia entre leístas y no leístas en el grupo de Est., mientras que en los demás grupos predominan los no leístas.
(iv) En relación con el verbo, los fenómenos que hay que destacar son los siguientes:
a) Verbos en -iar. La aparición de verbos en -iar donde la norma presenta -i.ar , -ear o -ar , fenómeno de carácter leonés según diversas fuentes -Zamora, Dialectología , pág. 110, Llorente, Ribera , pág. 205-206, Borrego Nieto (1983: 26-27), González Ferrero (1986: 193-193)-, depende en el habla de Toro de cada vocablo en concreto, de manera que en unos se mantiene claramente la forma normalizada, en otros alternan distintas posibilidades y en otros el cambio a -iar es la solución más frecuente. Desde un punto de vista sociolingüístico hay que decir que de los casos estudiados sólo en relación con la alternancia lloviznar/llovizniar se observan diferencias destacadas entre los distintos grupos sociales: predomina -ar entre los hablantes del S 3 , entre los de la segunda generación y entre los que tienen estudios superiores o medios y un nivel socioeconómico A , y en el resto es más frecuente -iar , excepto en el caso de los Est. y los varones, en los que ambas posibilidades alternan.
b) Retrotracción del acento en el singular y en la tercera persona del plural del presente de indicativo y subjuntivo y en el singular del imperativo de los verbos en -iar. Este fenómeno, que tiene también carácter occidental según diversas fuentes ya mencionadas -Llorente, Ribera , págs. 205-206, Borrego Nieto (1983: 26-27), González Ferrero (1986: 192-193)- es un fenómeno altamente generalizado en el habla de Toro, por lo que a los dos casos estudiados se refiere, vaciar y aliniar. Desde un punto de vista sociolingüístico, la retrotracción en las formas de aliniar es la solución generalizada en todos los grupos sociales, mientras que en el caso de vaciar , aunque predomina igualmente la retrotracción en la mayor parte de los grupos, alternan el cambio de acento y la acentuación normalizada en el S 3 y en el grupo de Est., y en los grupos de hablantes con estudios superiores o medios es más frecuente la ausencia de retrotracción.
c) Uso como transitivos de los verbos caer y quedar. El empleo de estos verbos como transitivos con los significados 'tirar, derribar' (Van a caer esa casa ), 'dejar caer, caérsele a uno algo de forma involuntaria' ( Que caes el vaso! ), para el primero, y 'dejar' (Ahí te quedo las llaves ), para el segundo, constituye según Llorente Maldonado (1986: 46-47) un fenómeno característico del área más occidental del dominio lingüístico español. De los datos de que dispongo se desprende que sólo el uso de caer con el significado de 'tirar, derribar' es ajeno al habla local, mientras que los otros dos se encuentran generalizados en la misma, pues sólo rechazan su uso algunos hablantes cultos.
(v) Por último, el uso de la preposición contra con el valor 'junto a' (La silla está contra la pared ) -empleo de carácter regional que aparece, sobre todo, según Seco, Dudas , pág. 97, en hablas del dominio leonés (Salamanca) y en hablas pertenecientes a sus áreas de influencia (Argentina)- se encuentra generalizado en el habla de Toro, pues sólo lo rechaza el 20 % de los sujetos entrevistados. Desde un punto de vista sociolingüístico, este uso es el que predomina en todos los grupos, excepto en el S 3 y en el grupo de Est. y en el de los que tienen estudios superiores y un nivel A , que lo rechazan, y en el de los hablantes con estudios medios, en el que alternan ambas opciones.
2. Teniendo en cuenta lo dicho en los párrafos anteriores,
podemos enumerar las siguientes conclusiones en relación con
los fenómenos morfosintácticos de carácter
occidental descritos:
(i) Al igual que se dijo al tratar del plano fónico, también hoy pueden encontrarse en el habla Toro unos cuantos fenómenos morfosintácticos comunes con el conjunto de hablas occidentales, en general, y con las del dominio lingüístico asturleonés, en particular.
(ii) La vitalidad que presentan estos fenómenos depende de cada uno en concreto, de manera que junto a los usos que apenas si aparecen, se encuentran otros generalizados en el habla de la comunidad, y en otros las variantes dialectales alternan con diferentes soluciones.
(iii) Desde un punto de vista sociolingüístico, los grupos sociales más conservadores de las peculiaridades dialectales occidentales son, a grandes rasgos, como en el caso de los fenómenos fónicos, los sectores de ocupación no urbanos, los hablantes de más edad y los que tienen menor nivel cultural y más bajo nivel social.
1. Frente a los niveles fónico y morfosintáctico, en
relación con los cuales sólo es posible describir hoy
en el habla de nuestra comunidad unos cuantos fenómenos de
carácter occidental, el vocabulario es el plano de la lengua
que presenta en nuestra habla los elementos leoneses más
numerosos e importantes.
2. En la exposición que incluyo a continuación se
recoge la relación ordenada alfabéticamente de
vocabulario occidental obtenido mediante la aplicación del
cuestionario léxico, exposición en la que especifico
qué vocablos pertenecen a cada uno de los dieciocho apartados
nocionales de que consta el cuestionario, y, dentro de cada apartado,
cuáles tienen un uso generalizado dentro de la comunidad y
cuáles presentan una frecuencia de aparición media o
mínima. Para la clasificación de estos vocablos he
consultado varios atlas lingüísticos y numerosos
repertorios dialectales, monografías locales, etc., algunos de
los cuales figuran en las referencias bibliográficas que se
encuentran al final de este artículo.
1.Vocabulario de uso generalizado
Canícula : 'calina'.
Chupiteles : 'pedazos de hielo que cuelgan de los tejados'.
La zamorana : 'nubes oscuras que se ven por el Oeste y que amenazan lluvia'.
2. Vocabulario de uso medio
Airón : 'ventarrón'.
Engarrotarse : 'entumecerse un miembro por efecto del frío'.
Entumirse : 'entumecerse un miembro por efecto del frío'.
Las cuerdas : 'lluvia que se ve a lo lejos, en el horizonte, y que forma una masa densa'.
Relampaguiar : 'relampaguear'.
Tiritiar : 'tiritar'.
3. Vocabulario de uso mínimo
Achuciar : 'lloviznar'.
Aclariar : 'hacerse de día'.
Agua mojabobos : 'llovizna'.
Aire forastero : 'viento suave frío'.
Apencar : 'ir deprisa'.
Bufarda : 'viento fuerte mezclado con lluvia'.
Caer chabalcones de agua : 'llover a cántaros'.
Cambriza : 'escarcha'.
Carambo : 'escarcha'.
Castañoletear : 'castañetear los dientes'.
Chipiteles : 'pedazos de hielo que cuelgan de los tejados'.
Chispiar : 'lloviznar'.
Chispiniar : 'lloviznar'.
Chupitieles : 'pedazos de hielo que cuelgan de los tejados'.
Churupeles : 'pedazos de hielo que cuelgan de los tejados'.
Churriarse : 'calarse'.
Churripitieles : 'pedazos de hielo que cuelgan de los tejados'.
Clariar : 'hacerse de día'.
Coger una zupia diagua : 'calarse'.
Contra la mañana : 'a altas horas de la noche'.
Cordadas : 'lluvia que se ve a lo lejos, en el horizonte, y que forma una masa densa'.
Cubijarse : 'resguardarse de la lluvia'.
De la parte Zamora : 'viento del Oeste'.
Del manantial : 'viento del Oeste'.
Enchapazarse : 'calarse'.
Enchapuzarse : 'calarse'.
Engariñirse : 'entumecerse un miembro por efecto del frío'.
Entrar tiritiona : 'temblar de frío'.
Gotiar : 'gotear, llover con gotas gruesas y espaciadas'.
Lucero apeayeguas : 'lucero de la tarde'.
Más viejo que la uriya la Guareña : 'de hace muchísimo tiempo'.
Pinganiyos : 'pedazos de hielo que cuelgan de los tejados'.
Pingarse : 'calarse'.
Pintiar : 'lloviznar, gotear'.
Pintenear : 'lloviznar, gotear'.
Pintinear : 'lloviznar, gotear'.
Pintiniar : 'lloviznar, gotear'.
Polvorín : 'polvareda'.
Relente : 'viento suave frío'.
Resencio : 'viento suave frío'.
Rilampaguiar : 'relampaguear'.
Sáfiro : 'viento suave según unos hablantes, y fuerte según otros'.
Tiritiar : 'castañetear los dientes'.
Tirititiar : 'castañetear los dientes'.
Titiniar : 'castañetear los dientes'.
Titiritiar : 'castañetear los dientes'.
Yovisnia : 'llovizna'.
Yovisniar : 'lloviznar'.
Yovizniar : 'lloviznar'.
Yuvizniar : 'lloviznar'.
II. El terreno.
1.Vocabulario de uso generalizado
Buchina : 'estanque circular en las huertas, que se utiliza para contener el agua de riego'. Quedar entoñao : 'quedar sepultado'.
Terrabozo : 'terrón grande en las tierras de labor'.
Teso : 'colina baja, cerro'.
2.Vocabulario de uso mínimo
Barco : 'valle, tierra entre alturas'.
Bochina : 'estanque circular en las huertas, que se utiliza para contener el agua de riego'. Coger unas zancas : 'mancharse de barro'.
Colagón : 'valle, tierra entre alturas'.
Gorgorito : 'burbuja'.
Regatos : 'quiebras producidas en la tierra por una corriente de agua, especialmente de lluvia'.
Yaganoso : 'sitio lleno de barro, terreno pantanoso'.
Zaganoso : 'sitio lleno de barro, terreno pantanoso'.
III. La vid y el vino.
1.Vocabulario de uso generalizado
Baciyar : 'viña joven'.
Cangayo : 'racimo pequeño'.
Conca : 'escudilla de madera con la que se recoge el mosto o el vino en la bodega'.
Las aguas : 'aguapié'.
Mejedor : 'instrumento para remover el mosto en las cubas durante la fermentación'.
Mejer : 'remover el mosto en las cubas durante la fermentación'.
Sovaco : 'hoyo que se hace alrededor de la cepa para recoger el agua de lluvia'.
Tetacabra : 'variedad de uva rojiza'.
Tito : 'pepita del grano de uva'.
Verdejo : 'variedad de uva blanca'.
Vide : 'sarmiento'.
2.Vocabulario de uso medio
Baciyo : 'planta de vid joven, sarmiento para plantar'.
En cierna : 'vid en cierne'.
Gavia : 'hoyo que se hace en la tierra para plantar las cepas'.
Luna : 'base circular de la cuba'.
Pasar la cierna : 'caer la flor'.
Pilo : 'depósito en que se recoge el mosto que sale del lagar'.
Poner en claro : 'trasegar'.
Tenaco : 'tinaja pequeña'.
3.Vocabulario de uso mínimo
Arrojo : 'brote'.
Baño : 'recipiente en que se pisan las uvas'.
Caer la cierna : 'caer la flor'.
Calducear : 'picar en el racimo'.
Calduciar : 'picar en el racimo'.
Cencerrico : 'racimo pequeño'.
Cencerrín : 'racimo pequeño'.
Cestaña : 'cesto empleado para recoger los racimos durante la vendimia'.
Chichorra : 'tinaja pequeña'.
Colambre : 'odre'.
Cubeleto : 'cuba pequeña'.
Cubeto : 'cuba pequeña'.
Dar el lagareo : 'costumbre de vendimia consistente en restregar una racimo de uvas por la cara o cuerpo de la persona a la que se le gasta esta broma'.
Escobo : 'escobajo del racimo'.
Espuntar el baciyar : 'podar por primera vez una viña joven al tercer año'.
Esterquero : 'cesto empleado para recoger los racimos durante la vendimia'.
Gaviar en la marrada : 'reponer las plantas que faltan en una viña joven al segundo año o al tercero'.
Goma : 'yema'.
Gorgotiar : 'producir la fermentación su ruido característico'.
Gorgoyotiar : 'producir la fermentación su ruido característico'.
Lagariar : 'costumbre de vendimia consistente en restregar una racimo de uvas por la cara o cuerpo de la persona a la que se le gasta esta broma'.
Marrada : 'lugar en el que debía haber una planta en una viña joven y no la hay porque se ha secado'.
Mofoso : 'vino con sabor a moho'.
Perder la cierna : 'caer la flor'.
Picar el baciyar : 'podar por primera vez una viña joven al tercer año'.
Pipeto : 'cuba pequeña'.
Pisotiar : 'estrujar las uvas'.
Probaña : 'mugrón'.
Purrela : 'vino malo'.
Tenaca : 'tinaja pequeña'.
Terminar la cierna : 'caer la flor'.
Toldao : 'vino turbio'.
Reponer el baciyar : 'reponer las plantas que faltan en una viña joven al segundo año o al tercero'.
Sacar en claro : 'trasegar'.
Soltar la cierna : 'caer la flor'.
Vide de fruto : 'pulgar que fructifica'.
Zaburriar : 'picar en el racimo'.
IV. Plantas.
1.Vocabulario de uso generalizado
Guindal : 'guindo'.
Pico : 'espina de una planta'.
Pierna : 'gajo de la naranja'.
Pina : 'cuña para partir leña'.
Riestra : 'ristra de ajos'.
Tito : 'hueso del melocotón'.
Tomatiyo : 'variedad de guinda'.
2.Vocabulario de uso medio
Habas : 'judías blancas'.
Marra : 'instrumento con el que se golpea la cuña que se usa para partir leña'.
3.Vocabulario de uso mínimo
Alverjaca : 'arveja'.
Cepo : 'tocón'.
Cermeñal : 'campo plantado de cermeños'.
Chaguazo : 'mata pequeña'.
Encinal : 'encinar'.
Estroncar : 'desgajar'.
Fresnal : 'fresneda'.
Fresnedal : 'fresneda'.
Melocotonal : 'melocotonar'.
Pinal : 'pinar'.
Rasgar la gaja : 'desgajar'.
Riesta : 'ristra de ajos'.
Seta de guindal : 'variedad de seta comestible'.
Zaguazo : 'mata pequeña'.
V. Insectos, aves, animales salvajes.
1.Vocabulario de uso generalizado
Manzana : 'mariquita'.
Meluca : 'lombriz de tierra'.
2.Vocabulario de uso medio
Bastardo : 'culebra grande'.
Grajeta : 'grajilla'.
Manzanita : 'mariquita'.
Pitabarreno : 'pájaro carpintero'.
Tejo : 'tejón'.
3.Vocabulario de uso mínimo
Caresa : 'cresa, larva'.
Manzanica : 'mariquita'.
Manzaniya : 'mariquita'.
VI. Caza y pesca.
1.Vocabulario de uso medio
Vival : 'madriguera del conejo'.
2.Vocabulario de uso mínimo
Pandiya : 'instrumento de pesca formado por una red sujeta a unos palos de forma seme- jante a un garlito'.
VII. Agricultura.
1.Vocabulario de uso generalizado
Acarriar : 'llevar la mies a la era'.
Argaña : 'argaya'.
Josa : 'finca plantada de vides y de árboles frutales'.
Madriz : 'reguera en la huerta'.
Mudadal : 'estercolero'.
Patatines : 'patatas pequeñas que se destinan a la alimentación de los animales domésti- cos'.
Surco : 'conjunto formado por surco y caballón'.
Tornadera : 'instrumento para remover la mies trillada'.
2.Vocabulario de uso medio
Bienda : 'bielda'.
Biendo : 'bieldo'.
Bocarón : 'ventana del pajar'.
Camarón : 'caballón de la huerta más grande de lo normal'.
En cierna : 'cereales en flor'.
3.Vocabulario de uso mínimo
Aciscalar : 'hacer el montón de mies'.
Aclariar : 'quitar las plantas sobrantes en los campos sembrados de remolacha'.
Atadera : 'vencejo para atar el haz'.
Barcao : 'gavilla'.
Biendar : 'aventar'.
Biendear : 'aventar'.
Bima : 'vuelta que se da a la tierra con el arado'.
Bimar : 'dar la segunda vuelta con el arado'.
Cabras : 'espigas que dejan atrás los segadores al ir segando'.
Camba : 'cama del arado'.
Cambizo : 'timón del trillo'.
Ciscal : 'montón de mies en la era'.
Clavijales : 'clavijero del arado'.
Cogüelmo : 'colmo, lo que sobresale de los bordes de un recipiente'.
Cribo : 'instrumento para cribar'.
Dar la segunda bima : 'dar la tercera vuelta con el arado'.
Encaño : 'vencejo para atar el haz'.
Esparramar el ciscal : 'extender la mies'.
Esparramar la triya : 'extender la mies'.
Estercadero : 'estercolero'.
Estierco : 'abono orgánico'.
Garojo : 'zuro'.
Gradiar : 'dar la segunda vuelta con el arado'.
Hacer el ciscal : 'hacer el montón de mies'.
Hacer la triya : 'extender la mies'.
Hocín : 'instrumento para escardar'.
Marco : 'mojón'.
Medero : 'montón de mies en la era, de sarmientos en la viña'.
Parvón : 'parva'.
Pina : 'pescuño'.
Piquetín : 'instrumento para sembrar a golpe'.
Preparar la triya : 'extender la mies'.
Senara : 'cosecha de cereales'.
Tirigüela : 'telera del arado'.
Trobejo : 'pescuño'.
Vaye del cerro : 'surco'.
Velorto : 'vencejo para atar el haz'.
Vilorto : 'vencejo para atar el haz'.
Zarandón : 'instrumento para cribar'.
Zarandona : 'instrumento para cribar'.
VIII. Ganadería. Animales domésticos.
1.Vocabulario de uso generalizado
Bazaco : 'estómago del cerdo'.
Cháfaro : 'embutido hecho con la asadura y la carne de inferior calidad del cerdo'.
Coscarones : 'chicharrones'.
Crueca : 'gallina clueca'.
Pitarro : 'chorizo pequeño'.
Rosnar : 'rebuznar'.
Tostón : 'cerdo que aún mama'.
2.Vocabulario de uso mínimo
Alunada : 'hembra en celo'.
Amurriarse : 'ir las ovejas con el hocico pegado a tierra en las horas de calor'.
Berriar : 'balar'.
Cañiza : 'redil'.
Corcho : 'colmena'.
Embriscar : 'azuzar'.
Esquilín : 'esquila pequeña'.
Grijo : 'aguijón'.
Guijo : 'aguijón'.
Gurriato : 'cerdo pequeño'.
Hucear : 'hozar'.
Lamber : 'lamer'.
Levantada : 'hembra en celo'.
Meca : 'oveja'.
Misín : 'gato pequeño'.
Murciya : 'morcilla'.
Pajarina : 'bazo del cerdo'.
Patato : 'embutido elaborado con grasas del cerdo y patatas cocidas'.
Que anda al macho : 'hembra en celo'.
Que no carian : 'ir las ovejas con el hocico pegado a tierra en las horas de calor, que no pastan'.
Roznar : 'rebuznar'.
Tostonico : 'cerdo que aún mama'.
Tostonín : 'cerdo que aún mama'.
Varada : 'piara'.
IX. La construcción. La casa. Ocupaciones domésticas.
1.Vocabulario de uso generalizado
Hogal : 'sitio destinado a encender el fuego'.
Morceña : 'pavesa'.
Toña : 'pocilga'.
Vasal : 'vasar'.
2.Vocabulario de uso medio
Alfilitero : 'alfiletero'.
Fratás : 'llana de madera'.
3.Vocabulario de uso mínimo
Ajijar : 'mecer al niño'.
Almofía : 'palangana'.
Amonar : 'mecer al niño'.
Apiezar : 'remendar'.
Arrorrar : 'mecer al niño'.
Arrunar : 'mecer al niño'.
Filitero : 'alfiletero'.
Frotás : 'llana de madera'.
Locero : 'armario empotrado, con puertas y anaqueles, para guardar la vajilla'.
Lucero : 'armario empotrado, con puertas y anaqueles, para guardar la vajilla'.
Plumada : 'plomada'.
Urinal : 'orinal'.
X. El cuerpo humano.
1.Vocabulario de uso generalizado
Cosquiñas : 'cosquillas'.
Ingre : 'ingle'.
Ombrigo : 'ombligo'.
2.Vocabulario de uso medio
Brecha : 'descalabradura'.
Fusa : 'sexo femenino'.
Respigones : 'padrastros del dedo'.
3.Vocabulario de uso mínimo
Barandal : 'persona muy alta y delgada'.
Bisgo : 'bizco'.
Caluterio : 'cara'.
Carrasquiña : 'sexo femenino'.
Escupiña : 'saliva'.
Escupitiña : 'saliva'.
Esñucarse : 'desnucarse'.
Espigones : 'padrastros del dedo'.
Fame : 'hambre'.
Langares : 'persona muy alta y delgada'.
Ñuca : 'nuca'.
Pistorejo : 'pestorejo'.
Puchina : 'sexo femenino'.
Raspigones : 'padrastros del dedo'.
Tetinas : 'pechos de la mujer'.
Umbrigo : 'ombligo'.
XI. El vestido.
1.Vocabulario de uso generalizado
Regazarse : 'arremangarse'.
2.Vocabulario de uso medio
Pico : 'toquilla para niños pequeños'.
3.Vocabulario de uso mínimo
Arregazarse : 'arremangarse'.
Hato : 'vestido'.
Ir esfolao : 'ir con la camisa suelta, desabrochada'.
Mendo : 'prenda de vestir vieja'.
XII. El comercio. El dinero.
1.Vocabulario de uso medio
Derrotón : 'despilfarrador'.
2.Vocabulario de uso mínimo
Derrotador : 'despilfarrador'.
Dos realines : 'moneda de cincuenta céntimos'.
Dos rialines : 'moneda de cincuenta céntimos'.
Espréndido : 'despilfarrador'.
Recatiar : 'regatear'.
Regatiar : 'regatear'.
Trampiau : 'persona que tiene deudas'.
XIII. Diversiones.
1.Vocabulario de uso generalizado
Castañina : 'peonza'.
Columbio : 'columpio'.
El imbo : 'infernáculo'.
Fuente de vino : 'festejo taurino consistente en soltar un novillo por el ruedo al tiempo que los jóvenes intentan recoger el vino que cae de una cuba instalada en el centro'.
La tarusa : 'juego de la chita'.
Petacos : 'discos usados en el juego de la chita'.
2.Vocabulario de uso medio
A costinas : 'a cuestas'.
A costiñas : 'a cuestas'.
3.Vocabulario de uso mínimo
A cucriyas : 'en cuclillas'.
A cuquiñas : 'en cuclillas'.
De cruquiyas : 'en cuclillas'.
De cuquiñas : 'en cuclillas'.
Embrocicarse : 'caerse de bruces'.
En crucriñas : 'en cuclillas'.
En crucriyas : 'en cuclillas'.
En cruquiyas : 'en cuclillas'.
Esbrocicarse : 'caerse de bruces'.
Espantanarse : 'caerse de bruces'.
Estampanarse : 'caerse de bruces'.
La petaca : 'juego de la chita'.
XIV. La familia. La vida humana.
1.Vocabulario de uso medio
Chiguito : 'niño'.
2.Vocabulario de uso mínimo
Baluarte : 'persona de conducta reprensible'.
Besuquiar : 'besuquear'.
Cabezaesterquero : 'niño torpe'.
Chavalín : 'niño'.
De las escurribajas : 'niño nacido tardíamente'.
Hermanos de dos senaras : 'hermanastros'.
Lambrucia : 'goloso'.
Las barrujas : 'niño nacido tardíamente'.
Milindrín : 'niño mal desarrollado'.
Miñambre : 'niño mal desarrollado'.
Pelifrustiana : 'adúltera'.
Rapá : 'niño'.
Rapaz : 'niño'.
Zupia : 'borrachera'.
XV. Medios de locomoción. El ferrocarril. El automóvil. La bicicleta.
1.Vocabulario de uso mínimo
Estampanarse : 'tener un accidente'.
XVI. La enseñanza.
No aparecen dialectalismos de carácter occidental.
XVII. La Iglesia.
1.Vocabulario de uso generalizado
Cagalintejas : 'nazareno encargado de pedir limosna por las calles durante la tarde del Jueves Santo y la mañana del Viernes Santo'.
2.Vocabulario de uso medio
Cagalentejas : 'nazareno encargado de pedir limosna por las calles durante la tarde del Jueves Santo y la mañana del Viernes Santo'.
3.Vocabulario de uso mínimo
Antruejo : 'carnaval'.
Conquero : 'nazareno encargado de pedir limosna por las calles durante la tarde del Jueves Santo y la mañana del Viernes Santo'.
Incensiario : 'incensario'.
XVIII. Profesiones y oficios.
No aparecen dialectalismos de carácter occidental.
3. Teniendo en cuenta los recuentos léxicos realizados en
el estudio mencionado en la nota 1 de este artículo, y los
datos que se recogen en los gráficos 1-7, que proceden del
mismo estudio, las conclusiones que podemos enumerar en
relación con el vocabulario occidental descrito son las
siguientes:
(i) Aunque el léxico constituye, como se ha
señalado, el nivel lingüístico que mejor refleja
la vinculación occidental del habla de Toro, la
proporción de este tipo de vocablos en el conjunto del
vocabulario obtenido es muy reducida, pues oscila -según
qué criterios se adopten en el recuento- entre el 5 % o el 7
%, frente al léxico estándar, por ejemplo, cuyo
porcentaje es del 60 % o del 79 % -según el recuento- del
total de vocablos analizados.
(ii) Por otro lado, la vitalidad que tiene hoy en el habla de Toro
este vocabulario de carácter occidental es, de acuerdo con el
gráfico 1, bastante limitada, pues sólo algo
menos del 20 % de los mismos presenta un uso generalizado, esto es,
son unidades que conoce toda la comunidad y cuyo empleo en el futuro
se encuentra completamente asegurado, mientras que la mayor parte
registra un uso mínimo, restringido a ciertos grupos sociales
o a ciertos hablantes.
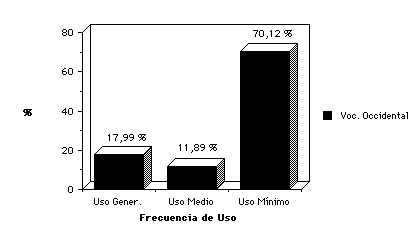
Gráfico 1. Frecuencia de uso del vocabulario occidental.
(iii) Además, tal como se refleja en el gráfico
2, existe una clara asociación entre este léxico
occidental y ciertos apartados nocionales del cuestionario, pues los
sectores que presentan mayores porcentajes son los que se refieren a
aspectos rurales y/o tradicionales de la vida local. Ello significa
que los leonesismos aquí descritos no sólo presentan
una escasa frecuencia de uso que hace temer por su empleo en el
futuro, sino
que además se encuentran vinculados a actividades rurales y/o
tradicionales que, como consecuencia de los rápidos cambios de
la sociedad actual, tienden también a desaparecer.
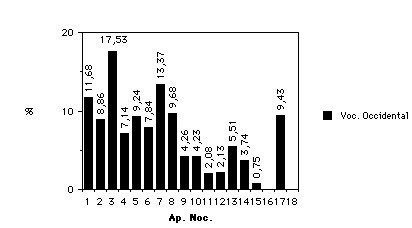
(iv) Por último, hay que decir, de acuerdo con los gráficos 3-7, que entre los hablantes de los distintos grupos de las variables ocupación , edad , estudios y nivel socioeconómico existen diferencias importantes en cuanto al uso que hacen de términos occidentales, mientras que las diferencias halladas en función del sexo no son significativas, pues los hombres y las mujeres presentan porcentajes semejantes. La mayor frecuencia de occidentalimos léxicos se encuentra en los grupos de hablantes cuya ocupación no tiene carácter urbano (S 1 y S. L.), y su proporción aumenta conforme se incrementa la edad y conforme disminuyen el nivel cultural y el nivel socioeconómico.
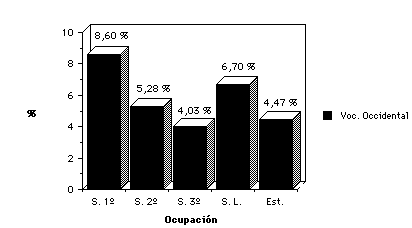
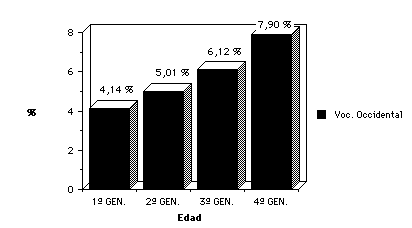
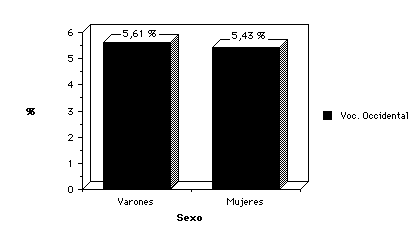
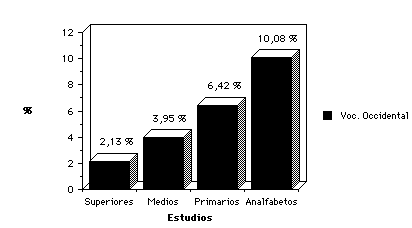
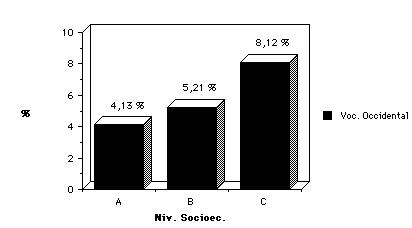
1. A partir de la consideración de los hechos expuestos en
los párrafos anteriores podemos enumerar como conclusiones
generales de este trabajo las siguientes:
(i) La descripción efectuada confirma que el habla de Toro es una modalidad local del español que puede considerarse ya un habla leonesa castellanizada desde fecha muy temprana, ya una variedad lingüística de transición entre las hablas propiamente leonesas y las castellanas sin influencia occidental.
(ii) Los rasgos occidentales descritos no sólo constituyen un número limitado en el conjunto del habla de Toro, sino que presentan, además, una vitalidad igualmente reducida. Así, se da en relación con los fenómenos fónicos y morfosintácticos una clara tendencia a la lexicalización, y en relación con el vocabulario estudiado se observa un predominio de los vocablos que registran un uso mínimo y de los que se refieren a actividades rurales y/o tradicionales en retroceso.
(iii) La aparición de restos dialectales de carácter leonés presenta en nuestra comunidad una distribución sociolingüística clara: el uso de occidentalismos se registra, principalmente, en el habla de los sectores de ocupación no urbanos (S 1 y S. L.), y aumenta al incrementarse la edad de los hablantes y al disminuir su nivel cultural y su nivel socioeconómico.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ALEA = Manuel Alvar, con la colaboración de A. Llorente y G.
Salvador, Atlas Lingüístico y Etnográfico de
Andalucía. (6 vols.), Madrid, CSIC, 1961-1973.
ALEANR = Manuel Alvar, con la colaboración de A. Llorente,
Tomás Buesa y Elena Alvar, Atlas Lingüístico
y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. (12
vols.), Madrid, Departamento de Geografía
Lingüística (CSIC), Institución Fernando el
Católico de la Excma Diputación Provincial de Zaragoza,
1979-1983.
ALEICan = Manuel Alvar, Atlas Lingüístico y
Etnográfico de las Islas Canarias. (3 vols.), Las
Palmas de Gran Canaria, Eds. del Excmo. Cabildo Insular de Gran
Canaria, 1975-1978.
ALVAR, Manuel (1976): Lengua y Sociedad. Barcelona, Ed.
Planeta.
ALVAR-POTTIER, Morfología = Manuel Alvar y
Bernard Pottier, Morfología histórica del
español. Madrid, Ed. Gredos, 1983.
BAZ, Aliste = José María Baz, S. J.,
El habla de la Tierra de Aliste. Madrid, Anejo LXXXII de
la RFE, CSIC, 1967.
BORREGO NIETO, Julio (1981): Sociolingüística
rural. Investigación en Villadepera de Sayago.
Salamanca, Eds. Universidad de Salamanca.
- (1983): Norma y dialecto en el sayagués actual.
Salamanca, Eds. Universidad de Salamanca.
BUSTOS GISBERT, Eugenio de (1987): Las variedades dialectales y
regionales en Castilla y León , en VV. AA. (1987).
COROMINAS, Diccionario = J. Corominas y J. A. Pascual,
Diccionario Crítico Etimológico Castellano e
Hispánico. (6 vols.), Madrid, Ed. Gredos,
1980-1983.
CORTÉS, Lubián = Luis Cortés
Vázquez, El dialecto galaico-portugués hablado en
Lubián (Zamora). Toponimia, textos y vocabulario.
Salamanca, Acta Salmanticensia, Universidad de Salamanca, 1954.
CUESTIONARIO del ALEP. Madrid, Departamento de
Geografía Lingüística (CSIC), 1974.
CUESTIONARIO para el estudio coordinado de la norma
lingüística culta. I-Fonética y
Fonología , Madrid, Departamento de Geografía
Lingüística (CSIC), 1973; II-Morfosintaxis 1 y
2 , Madrid, Departamento de Geografía
Lingüística (CSIC), 1972; III-Léxico
, Madrid, Departamento de Geografía Lingüística
(CSIC), 1971.
DIEGO, Diccionario = Vicente García de Diego,
Diccionario Etimológico Español e
Hispánico. 2 edición aumentada con materiales
del autor a cargo de Carmen García de Diego. Madrid, Ed.
Espasa-Calpe, 1985.
DIEGO, Manual = Vicente García de Diego,
Manual de Dialectología Española. Madrid,
Eds. Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano de
Cooperación, 1978.
DRAE = Real Academia Española, Diccionario de la Lengua
Española. 20 edición, Madrid, Ed. Espasa-Calpe,
1984. También consulto la 19 edición, Madrid, Ed.
Espasa-Calpe, 1971.
FDEZ. DURO, Zamora = Cesáreo Fernández
Duro, Locuciones zamoranas , en Memorias históricas de
la ciudad de Zamora, su provincia y obispado , Madrid,
1882-1883, t. 4, págs. 468-476.
FERRERO, Toro = Juan Carlos González Ferrero:
Vocabulario tradicional de la vid y el vino en el habla de Toro. Su
carácter dialectal . AIEZ, 1985, págs. 265-282.
GONZALEZ FERRERO, Juan Carlos (1986):
Sociolingüística y variación dialectal.
Estudio del habla de Flores de Aliste. Zamora, Instituto de
Estudios Zamoranos Florián de Ocampo (CSIC), Diputación
de Zamora.
KRÜGER, S. Ciprián = Fritz Krüger,
El dialecto de San Ciprián de Sanabria. Madrid,
Anejo IV de la RFE, Junta para la Ampliación de
Estudios-Centro de Estudios Históricos, 1923.
KRÜGER, Sanabria = Fritz Krüger, Die
Gegenstandskultur Sanabrias und Nachbargebiete. Ein Beitrag zur
spanischen und portugiesischen. Volskunde. Hamburgo, 1925.
LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA, Antonio (1986): El lenguaje
estándar español y sus variantes. Salamanca,
ICE/Eds. Universidad de Salamanca.
LLORENTE, Ribera = Antonio Llorente Maldonado de
Guevara, Estudio sobre el habla de La Ribera. Salamanca,
Colegio Trilingüe de la Universidad, CSIC, 1947.
MOLINER, Diccionario = María Moliner,
Diccionario de Uso del Español. Madrid, Ed.
Gredos, 1982. (Reimpresión de la primera edición de
1966-1967).
MOLINERO, Zamora = Manuel Molinero, Algunas voces de
Zamora . RDTP, XVII, 1961, págs. 180-184, 548-557, y XVIII,
1961, págs. 523-528.
MOZOS, Santiago de los (1984): La norma castellana del
español. Valladolid, Ambito Eds.
NAVARRO TOMAS, T. (1977): Manual de pronunciación
española. 19 edición, Madrid, CSIC.
PIDAL, Leonés = R. Menéndez Pidal,
El dialecto leonés. Oviedo, Instituto de Estudios
Asturianos (CSIC), 1962. Reedición de la primera
publicación en RABM, X, 1906.
REY, Bierzo = Verardo García Rey,
Vocabulario del Bierzo. León, Ed. Nebrija, 1979.
Edición facsímil de la publicada en 1934 por la Junta
para la Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas del Centro de Estudios Históricos.
RODRIGO LOPEZ, Aliste = M. C. Rodrigo López,
Aspectos del dialecto hablado en Aliste (Zamora) . TDRL, I, 1957,
págs 129-142.
SALVADOR, Gregorio (1987): Lengua española y lenguas de
España. Barcelona, Ed. Ariel.
SANTOS RIO, Luis (1973): Aproximación
sociolingüística al habla de Sarracín de
Aliste. Memoria de licenciatura inédita. Universidad de
Salamanca.
SECO, Dudas = Manuel Seco, Diccionario de dudas y
dificultades de la lengua española. Madrid, Aguilar,
1980. (La primera edición es de 1961).
TEJEDOR, Zamora-Este = A. Alvarez Tejedor, Estudio
lingüístico del léxico rural de la zona Este de la
provincia de Zamora. Salamanca, Eds. Universidad de
Salamanca-Colegio Universitario de Zamora, 1989.
VV. AA. (coord. de la Junta de Castilla y León) (1987):
Castilla y León. Madrid, Eds. Anaya.
WILLIAMS, Lynn (1987): Aspectos sociolingüísticos
del habla de la ciudad de Valladolid. Valladolid, Universidad
de Valladolid/Universidad de Exeter.
YNDURAIN, Benavente = Francisco Ynduráin, Notas
sobre el habla de Benavente (Zamora) . RDTP, XXXII, 1976,
págs. 567-577.
ZAMORA, Dialectología = Alonso Zamora Vicente,
Dialectología Española. Madrid, Ed.
Gredos, 1979. (La primera edición, más breve, es de
1960).
|
|